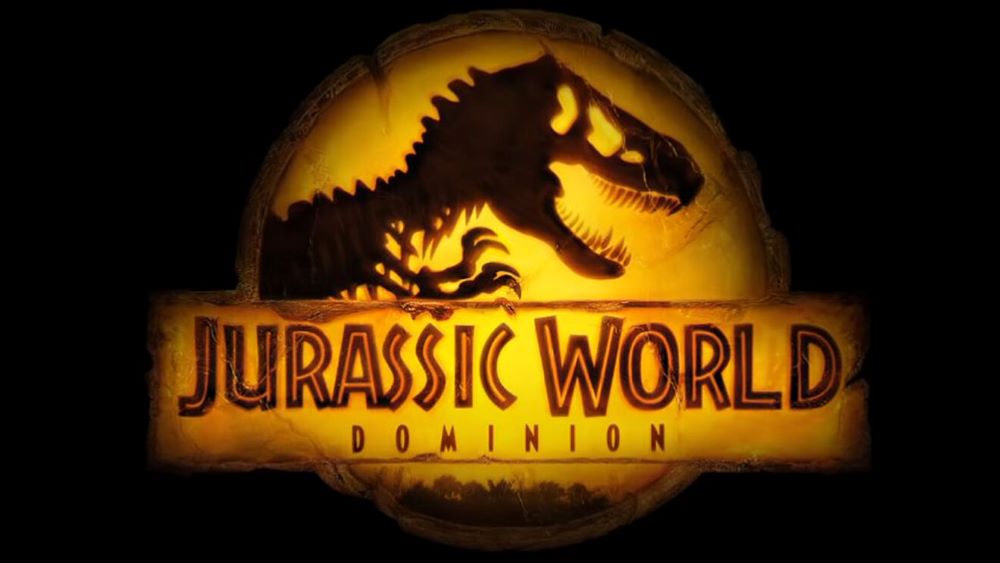Los riesgos del ocio
Hoy hace treinta y un años me convertí en madre por primera vez. Me encuentro en Chiapas, muy lejos del pueblo de mis padres, al que no quería regresar nunca más, pero tuve que, para rescatar esta maternidad.
Entre lo verde y carnoso de los árboles, lo húmedo y la lluvia siempre disfrutada pero que dejé por supervivencia, pienso en todos esos hubiera que no tendrán oportunidad de volverse reales, porque el tiempo pasa, no perdona y otros muchos lugares comunes con respecto a lo que no se pudo hacer, a los pasados que no resultaron como uno pudo haber imaginado o deseado.
Estoy en Tuxtla, presentando mi segundo libro de tres, ejerciendo la carrera que decidí tener antes de ser madre. Me estoy reencontrando, trato de borrar los párrafos malos, los trillados, los que no vale la pena conservar. Soy yo nuevamente y mientras celebro estos treinta y un años presentando mi novela Días de ceniza, me digo y le digo a mi hija, me hubiera gustado:
Haberme escondido mejor de su padre, para no ser encontradas nunca, no escucharle tantas mentiras sobre cómo él se haría cargo. Porque entonces no habríamos padecido tanta indiferencia, odio, violencia y total desapego a las responsabilidades que no pudo soportar.
Me hubiera gustado no haber tenido esta formación de responsabilidad que me hizo salir de la casa en busca de cualquier empleo en cuanto me di cuenta de que el tipo no se iba a levantar de la máquina de escribir, excepto para ir a pedirle prestado a su papá dinero para la leche y los pañales, porque “eso era lo único que necesitábamos”. Debí quedarme en casa criando y creando un entorno seguro, con más canciones y bailes, más juegos y paseos, menos caras adustas y más sonrisas. Me hubiera gustado haberlo obligado, con fuerza, con coraje, con verdadero carácter de mi parte, a hacerse cargo.
Debí hacer caso a mis amigos Teté y Jorge, a la señora Esther, e irme con ellos, a donde me pudieran ocultar de la furia del hombre que prometió protegernos, pero solo podía tratarme con nombres como “oye tú” y “agropecuaria”, entre otros peores. Y así evitar ser una madre triste, con el desconsuelo de no saber moverme en el mundo mientras iba perdiendo esa esencia que tanto brillo me da.
Haber tenido menos terror a perder los muchos trabajos horrendos que tuve. Pero como ya sabemos, las primeras en ser despedidas son las madres, esas tienen mil pretextos para faltar. Entre angustia, miedo, enfermedad, estrés (muchísimo) y enojo, te dejé en manos de alguien. Esos alguien resultaron a veces horrendas personas, a veces hermosísimas fuentes de apoyo, pero no eran yo, la que debió estar para evitar la soledad y ansiedad que creció contigo y tus hermanos.
Debí envolverte más para escuchar esos “me siento esponjosita” con mayor frecuencia. Salir más a caminar contigo para que perdieras el miedo al pasto, la luna, la sombra y el sonido de los grillos. Enseñarte a querer a los perros. Llevarte a la escuela sin prisas. Acompañarte a comprar tus vestidos y tus perfumes Coty. Pintarnos juntas las uñas. Tener muchos más recuerdos de una infancia y adolescencia, no dejarlos diluir en los llantos de tu juventud, en mi desierto de madre que no estuvo.
No debí olvidarme de quién era yo y dejarte ver solo la versión amarga con la que me cubrí para no cejar en el intento de hacer de ustedes los sobrevivientes exitosos de hoy. Al menos, eso me queda.