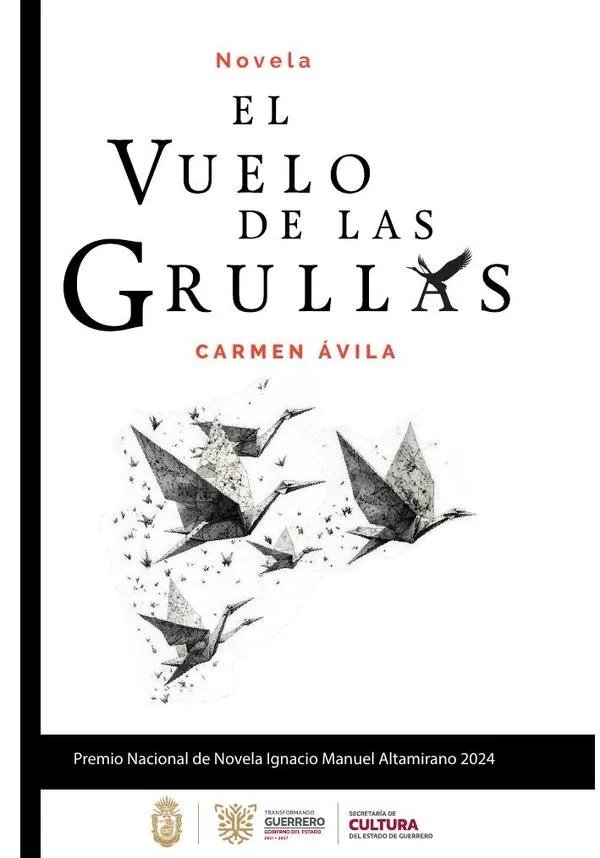«El vuelo de las grullas»: la belleza que nace del dolor
Abrir El vuelo de las grullas no es simplemente iniciar una lectura. Es ingresar a un espacio donde la palabra se transforma en plegaria, donde el silencio respira entre líneas y el dolor adquiere forma de belleza. Desde la primera página, Carmen Ávila no cuenta: revela. Su escritura funciona como una ceremonia de la memoria, una purificación a través del fuego, del vacío y de la ternura.
Esta novela no se observa con los ojos: se contempla. Se escucha el eco de lo no dicho, el temblor de lo que fue y todavía duele. La voz de Yasushi, su protagonista, emerge desde las ruinas, desde la herida abierta de Hiroshima. Pero no busca piedad: busca comprensión. Es un sobreviviente que carga en su piel la historia; un cuerpo convertido en territorio del recuerdo.
“Yo era Godzilla: un monstruo surgido por la explosión de una bomba atómica.”
Esa frase, devastadora, condensa la conciencia de lo irrecuperable. Yasushi no es héroe ni mártir: es la figura del sobreviviente. Respira entre escombros, sin consuelo, sin ilusiones, pero vivo. Su cuerpo acumula vergüenza, culpa, rabia. Y, sin embargo, Carmen Ávila no convierte ese dolor en espectáculo. Su mirada es ética, precisa, profundamente humana. Ilumina la herida sin explotarla.
El vuelo de las grullas es, ante todo, una novela sobre la dignidad del dolor. Aquí el sufrimiento no se vuelve adorno: se comprende. Ávila no busca conmover por lástima, busca hacerlo desde la empatía. Nos muestra la vulnerabilidad de lo humano, pero también su resistencia luminosa.
“Del dolor nacen las cosas más hondas.”
Carmen escribe desde ese lugar profundo. Su prosa tiene una espiritualidad que no pertenece a ningún credo; pertenece al alma misma. Una taza de té, un par de koi moviéndose en un estanque, un kimono doblado con lentitud: cada gesto cotidiano adquiere significado. Lo mínimo se vuelve sagrado.
“Los grandes amores no necesitan mucho ruido para notarse.
A veces son muy silenciosos.”
Esa frase podría definir toda la novela. La ternura que recorre estas páginas no es refugio ingenuo: es una forma de resistencia. En tiempos donde el ruido es la norma, la delicadeza es un acto político. Carmen Ávila escribe desde una compasión horizontal: no mira hacia abajo al dolor, se sienta a su lado.

El título mismo —El vuelo de las grullas— es una promesa. En la tradición japonesa, doblar mil grullas es un deseo. En esta novela, cada grulla es un recordatorio de quienes ya no están. Una plegaria por los cuerpos borrados por el fuego. Las grullas sobrevuelan la devastación; la redimen.
“El doctor decía que mis cicatrices no eran un problema de salud, sólo estético.
No había forma de quitarlas; era mejor aceptarlas.”
Aceptar: esa palabra se convierte en el eje espiritual del libro. No se trata de olvidar, se trata de integrar. Yasushi entiende que las cicatrices no lo condenan: lo devuelven a la vida. Y esa lección se extiende al lector.
La historia de Japón tras la bomba no es sólo un paisaje destruido: es un espíritu colectivo que intenta reconstruirse. Carmen Ávila traduce esa reconstrucción en detalles mínimos: el cuidado de una planta, el olor del arroz cocido, la ceremonia del té. Cada gesto cotidiano es un intento de re-habitar el mundo.
La belleza aquí no es adorno: es salvación. El dolor sigue ahí, pero se vuelve soportable cuando es nombrado. Ávila recuerda que narrar también es sanar, que la palabra puede limpiar la herida sin cerrarla por completo.
“Somos peces que nadamos en el aire luminoso”, dice Yasushi.
“Nos ahogamos si hay oscuridad.”
La luz es necesaria. Y en este libro, la literatura es ese aire claro donde los peces —los seres humanos— pueden seguir respirando.
Aunque la novela se sitúa en Japón, su dolor es universal. Hiroshima podría ser Ayotzinapa; Nagasaki podría ser Ciudad Juárez. Las tragedias de Ixtapalapa resuenan en estas páginas. El vuelo de las grullas dialoga con nuestras propias memorias latinoamericanas, con nuestras ruinas íntimas y colectivas.
Y, sin embargo, dentro de esa oscuridad, hay ternura. Una ternura que sostiene sin borrar la herida. Esa diferencia —entre cuidar y suavizar— es lo que vuelve enorme esta obra. La autora mira el horror sin rencor. Comprende que el odio perpetúa el fuego, mientras la compasión, lenta pero firme, lo apaga.
Las grullas del título vuelan, pero también enseñan. Cada página es un pliegue; cada palabra, una plegaria; cada lectura, un soplo que mantiene vivo el vuelo. Recordar no es revivir el dolor: es iluminarlo. La belleza no niega la tragedia; la atraviesa.
Carmen Ávila escribe desde la entraña. Su lenguaje es puro, transparente, casi ritual. El vuelo de las grullas es una ceremonia literaria sobre la persistencia del alma humana. Un recordatorio de que el fuego puede destruir ciudades, pero no la compasión. Que la guerra puede borrar cuerpos, pero no la voz que los nombra.
A lo largo de mi lectura, comprendí algo que sólo las grandes obras provocan: una transformación íntima. Este libro revela que recordar no es herirse, es iluminar. Que, incluso entre las cenizas, la vida insiste.
Yo deseo que el vuelo de estas grullas jamás se detenga.
Que sigan surcando la memoria colectiva.
Que nos recuerden que siempre hay belleza en lo que duele.
Que hay palabra incluso en lo que calla.
Que hay vuelo incluso después del fuego.
Porque mientras alguien lea a Carmen Ávila,
mientras alguien escuche el aleteo frágil y persistente de esas grullas de papel,
la humanidad seguirá teniendo una posibilidad.
El vuelo de las grullas no es sólo una novela: es una plegaria.
Una plegaria escrita con fuego y ternura, con silencio y compasión.
Y al entregarla al aire de quienes la leen, se comprende:
hay libros que no terminan,
libros que continúan respirando en nosotros.