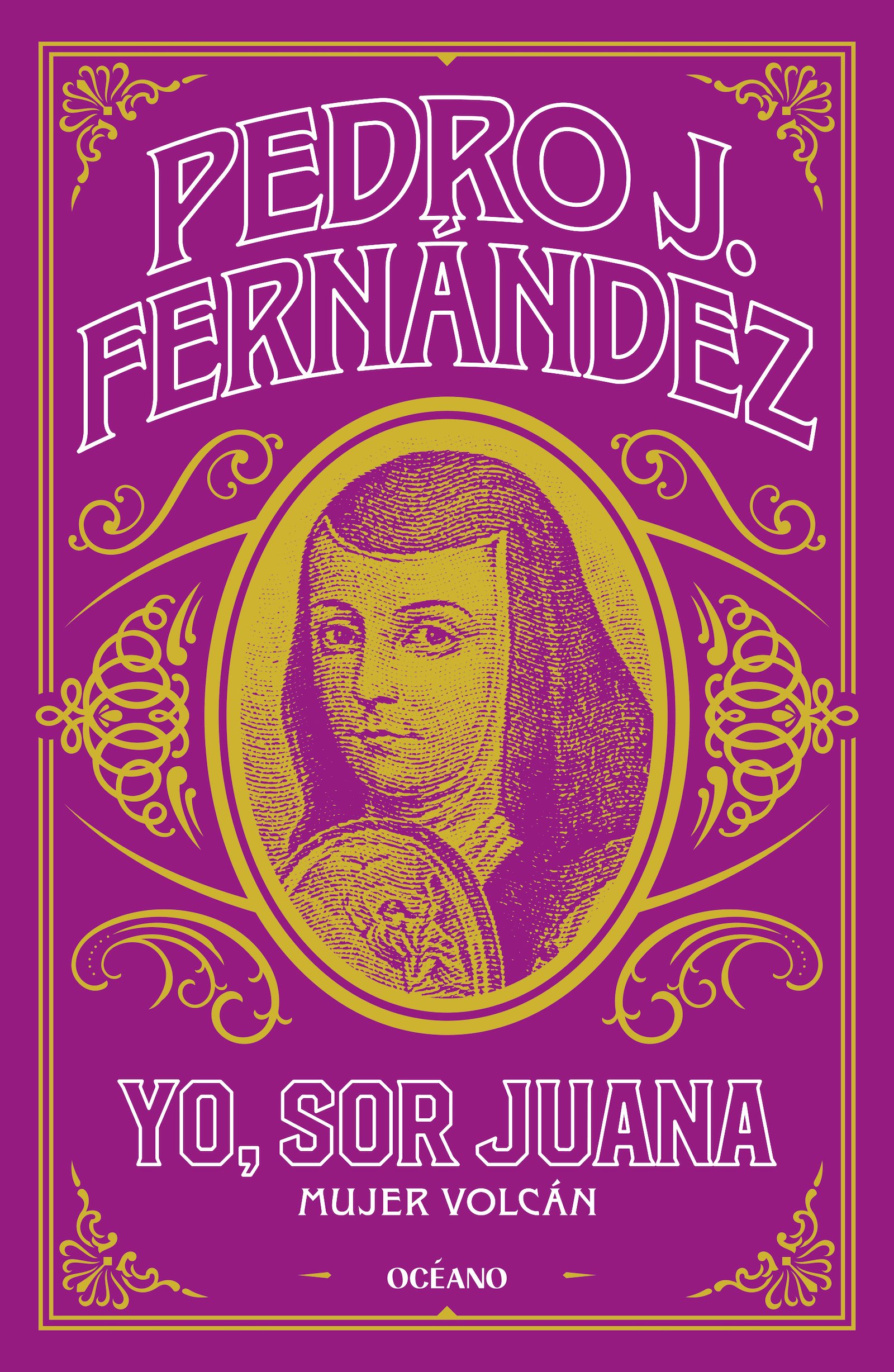Un desierto, muchas memorias: poéticas femeninas del norte mexicano contra el silencio
En un país donde el desierto se ha convertido en símbolo de muerte y despojo, donde la intemperie parece el paisaje inevitable de los cuerpos y las comunidades, la poesía escrita por mujeres en el norte de México se erige como un acto de resistencia. No se trata de una resistencia ruidosa ni de gestos espectaculares, sino de una práctica silenciosa que, en el terreno árido de la palabra, convierte las grietas en semillas de memoria.
Desde los años noventa, la llamada “literatura del norte” se consolidó como categoría editorial bajo un conjunto de tópicos: la frontera como herida, el narcotráfico como destino, la violencia como espectáculo. Ese rótulo, que sirvió para canonizar ciertas narrativas, también redujo el norte a una postal de muerte, dejando fuera escrituras que exploran otras experiencias. Entre ellas, la poesía de mujeres, cuyas voces han tejido desde el desierto un lenguaje capaz de nombrar la ausencia, el silencio y el duelo sin resignarse a ellos.
Enriqueta Ochoa, Minerva Margarita Villarreal y Sara Uribe son parte de esa genealogía. Sus obras, escritas en distintos momentos históricos y con registros diversos, coinciden en un mismo impulso: mostrar que la poesía no es sólo adorno estético, sino trinchera simbólica. El cuerpo femenino y el territorio desértico aparecen en sus versos no como espacios derrotados, sino como territorios que resisten, recuerdan y se rehacen.
La poeta lagunera Enriqueta Ochoa (1928–2008) es quizá la primera gran voz femenina del norte que se abrió camino en un panorama dominado por figuras masculinas. Su obra, atravesada por símbolos religiosos y visiones telúricas, indaga en la condición femenina desde el despojo, la soledad y el silencio impuesto.

Poeta Enriqueta Ochoa. Fotos: cortesía Marianne Toussaint.
En Las vírgenes terrestres, la voz poética denuncia la invisibilidad: mujeres que no son nombradas ni por Dios ni por la historia, relegadas al anonimato. Pero ese silencio no es vacío. En Ochoa se convierte en latencia: un espacio donde se acumula la rabia y la memoria. “La mujer que calla / no es la mujer muerta; / es la que se rehace / en cada mirada rota”, escribió en La mujer que calla. Aquí, la ausencia de voz no equivale a sumisión, sino a un modo de resistencia íntima y persistente.
El desierto, en Ochoa, es espejo del cuerpo femenino. Ambos son descritos como territorios abandonados, pero fértiles en su aridez. Esa visión conecta con la actualidad: en un país donde miles de mujeres buscan a sus desaparecidos entre tierras agrietadas y fosas clandestinas, la poética de Ochoa parece anticipar la figura de las madres buscadoras. Su escritura nos recuerda que el silencio no elimina la memoria: la concentra, la protege, la enciende.

Poeta Minerva Margarita Villarreal.
La regiomontana Minerva Margarita Villarreal (1957–2019) desarrolló una obra lúcida, erudita y profundamente consciente de las tensiones de género. Uno de sus gestos más radicales fue reescribir la tradición mítica. En su poema La espera, la Penélope homérica, símbolo de fidelidad y paciencia, abandona su papel pasivo para transformarse en mujer que actúa, que sangra, que se rebela.
“Clavé la navaja en su cuerpo, / bebí su sangre, / padezco insomnio / y mi túnica aún está manchada.”
Desde ese inicio, Villarreal dinamita la imagen de la esposa fiel que teje en la ausencia de Ulises. El tejido, metáfora de la espera femenina, se vuelve en sus manos un laberinto perdido: “Con ansia y miedo busco los hilos del amor todas las noches, / busco el camino de regreso, / pero he perdido el punto.”
La poética de Villarreal niega la paciencia como virtud femenina y convierte la traición —mostrarle a Ulises el amor por otro— en posibilidad de autonomía. Su escritura desmantela el mito patriarcal y abre un horizonte donde el deseo de las mujeres deja de estar subordinado al sacrificio. En este gesto, la poeta no sólo recupera una voz, sino que ofrece un camino a otras: el derecho de reescribir los relatos heredados.

Poeta Sara Uribe.
En pleno siglo XXI, la tampiqueña Sara Uribe (1978) dialoga con el mito clásico de Antígona para hablar de una de las heridas más dolorosas del México contemporáneo: las desapariciones forzadas. En Antígona González (2012), la protagonista ya no busca dar sepultura a un hermano visible, sino encontrarlo entre los cuerpos ocultos en fosas clandestinas.
“Quiero encontrar el cuerpo de mi hermano para llorarlo. / Quiero hallarlo porque no puedo seguir buscando.”
La voz de Uribe no es sólo la de una hermana: es la de miles de mujeres que excavan la tierra en Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León, con la esperanza de rescatar un fragmento de vida arrancada. Su escritura desdibuja los límites entre poesía, testimonio y documento, convirtiéndose en archivo de memoria colectiva.
Lo que distingue a Uribe es su capacidad de colectivizar el duelo. Antígona ya no es un personaje aislado, es una figura plural que encarna la lucha de todas las familias que se niegan a aceptar el olvido. La escritura, en este caso, es resistencia y acompañamiento: un gesto político que transforma la herida privada en memoria pública.
Las tres autoras, en su diversidad, confluyen en un mismo horizonte: devolver sentido a lo que ha sido arrebatado. El desierto, tantas veces nombrado baldío o condenado a la esterilidad, aparece en sus poemas como lugar de persistencia. No es ya la geografía de la nada, sino la topografía donde se guardan las huellas de quienes faltan, el espacio donde lo que parece árido conserva la memoria de los cuerpos ausentes.
El cuerpo femenino, por su parte, históricamente reducido al objeto de disciplinamiento, se vuelve en estas poéticas un territorio que habla. Si en los contextos de violencia —como ha señalado Rita Segato— el cuerpo de las mujeres se convierte en un lienzo donde se inscriben los mensajes del poder, en los versos del norte ese mismo cuerpo se reapropia de la palabra: se nombra, se sacude la carga de la pasividad y se rehace como sujeto que recuerda, denuncia y reclama. En Ochoa, el silencio contenido se convierte en llama; en Villarreal, la insurrección rompe el mito que encadena; en Uribe, la búsqueda de los desaparecidos multiplica la voz de una Antígona en plural.
La comunidad completa esta tríada. Ninguna de estas poetas habla desde la soledad absoluta; todas se inscriben en un nosotros que las antecede y las desborda. Ochoa escribe desde el linaje de las mujeres negadas por la historia; Villarreal abre una posibilidad de subjetividad femenina que no espera, sino que actúa; Uribe colectiviza la ausencia y la transforma en archivo común. En ellas, la poesía deja de ser un refugio privado para convertirse en práctica compartida: una escritura que resguarda las huellas de quienes ya no están, pero que también acompaña a las que siguen buscando.
En ese cruce entre desierto, cuerpo y comunidad se cifra la verdadera potencia de estas poéticas. El desierto, tantas veces reducido a postal de aridez y condena, se revela en sus versos como un territorio donde germina lo que resiste: la semilla enterrada en la arena, el eco de los pasos de quienes fueron arrancados, la obstinación de las flores mínimas que insisten en brotar donde nadie esperaba vida. El cuerpo herido, que la historia oficial ha querido convertir en simple evidencia del daño, se escucha aquí en su capacidad de rehacerse, de rehilar sus cicatrices en palabra, de rehusar la condena de ser sólo víctima. Y el duelo, lejos de ser experiencia individual y silenciosa, aparece como una práctica colectiva: llorar juntas, nombrar en plural, insistir en la presencia de quienes el Estado declaró ausentes.
Gloria Anzaldúa afirmó que la frontera es un lugar donde surgen nuevas subjetividades, y en esta genealogía de poetas del norte se confirma esa intuición. Ellas habitan la herida y, desde ahí, inventan lenguajes que confrontan la violencia, que desobedecen el canon y que siembran flores en el desierto. No se trata únicamente de representar el dolor, sino de crear un idioma capaz de sostener la vida en medio de la devastación, un idioma que vincula lo íntimo con lo político, la soledad con la comunidad, la herida con la posibilidad de sanación.
Judith Butler ha recordado que los cuerpos no son meros soportes biológicos, sino territorios donde se inscriben mandatos, prohibiciones y violencias. Pero también, y ese es el punto decisivo, espacios donde puede germinar la resistencia. Los poemas de Ochoa, Villarreal y Uribe devuelven al cuerpo femenino la capacidad de hablar, de nombrarse, de volverse sujeto de memoria y denuncia. Allí donde el poder había decretado la subordinación, surge un espacio para rehacerse; allí donde se quiso instalar el silencio, brota una lengua nueva que rehúsa la obediencia y se ofrece a la comunidad como testimonio y como cuidado.
Porque la poesía, cuando se atreve a nombrar lo innombrable, no sólo conmueve: se convierte en acto de justicia simbólica. Frente al intento de sofocar la memoria con la violencia y la sequedad del olvido, estas poetas insisten en florecer. Y en ese florecimiento, discreto pero obstinado, se juega algo más que la belleza: se juega la posibilidad de que la palabra sostenga a las comunidades, de que el verso guarde a los ausentes, de que el lenguaje mismo se transforme en territorio fértil donde todavía es posible vivir.